Crimen de Cuello Blanco,
otra construcción Social
José Luís Pacheco Román, Miguel A. Alvarado Figueroa,
José García Colón y Gary Gutiérrez Renta
Universidad Interamericana de Puerto Rico
El siglo veinte dejó como legado la redefinición de los conceptos crimen, lo criminal, el criminal. Las definiciones de estos términos evolucionaron y dejaron atrás las explicaciones patológicas y naturales que la escuela positivista de pensamiento generó durante el fin del siglo XIX y principio del XX. Atrás quedó también la visión de que el estudio del crimen, de lo criminal y del sujeto criminal tiene que basarse en el estudio de los individuos que no se ciñen a las reglas sociales y que son denominados como sujetos criminales. También en la historia quedó la visión de que las reglas como verdades resultantes de procesos sociales justos e incuestionables (Pavarinni, 2003; Baratta 2004).
La evolución del pensamiento sociológico del siglo XX trajo una visión que busca en la sociedad misma, y no en los individuos, las explicaciones de porque se producen conductas desviadas de las normas y como este comportamiento termina definiéndose como criminal.
Uno de pensadores que comenzó a mirar a la sociedad para buscar las explicaciones del comportamiento desviado de la norma por parte de algunos individuos lo fue Robert Merton. Con sus trabajos Merton apuntó a las diferencias entre las metas y expectativas sociales y los recursos que la mayoría de los ciudadanos tienen para alcanzar las mismas. A esta teoría se le conoce como la teoría de la anomia.
Merton definió anomia como las incongruencias y desproporción entren las metas culturales y los medios institucionales disponibles para alcanzar los mismos. El comportamiento desviado, según Merton, no es producto de una patología de la estructura social, ni un resultado natural de factores bioantropológicos. Además explicó que en una sociedad, el comportamiento desviado es un fenómeno normal e incluso necesario para mantener el equilibrio y el desarrollo sociocultural. Solo cuando la desviación se sale de proporción, la misma es considerada por Merton como un problema (Pavarinni, 2003; Baratta 2004; Virgolini 2004; Villa 2006).
Tomando esta visión como punto de partida, ya el sujeto definido como criminal deja de ser visto como un enfermo o un endemoniado para convertirse en un individuo que simplemente usa los recursos que tiene a su alcance para logras llenar las expectativas económicas y sociales impuestas por el colectivo en que vive. Esto aún cuando esos recursos estén definidos socialmente como “ilegales” (Pavarinni, 2003; Baratta 2004; Virgolini 2004; Villa 2006).
La importancia de esta teoría de la anomia en el estudio de lo que más tarde se llamó “Crimen de Cuello Blanco” radica en que, al separar en la mayoría de los casos, el comportamiento criminal de las razones biológicas y al apuntar a los procesos sociales como origen de estas conductas abrió la puerta para buscar mas del binomio pobreza-criminalidad. Esa nueva perspectiva sirvió de base para los trabajos de Edwin Sutherland que se detalla a continuación.
Esta nueva teoría para explicar el comportamiento desviado se conoce como la teoría de la asociación diferencial. La teoría de la asociación diferencial explica que los llamados criminales aprenden las técnicas y las actitudes necesarias para su “oficio” de otras personas que ya han dominado las mismas. Según esta teoría, los grupos enseñan las técnicas, las motivaciones, las actitudes y las racionalizaciones, como si fueran “definiciones” que pueden ser, o no, favorables a la violación de Ley (Wright, Millar, 2006). “Los teóricos de la asociación diferencial afirman por tanto que una persona llega a ser delincuente cuando las definiciones favorables a la violación de la ley prevalecen sobre las desfavorables.” explica Massimo Pavarini (2003, Pag 120 y 121) en su libro Control y Dominación. Uniendo este pensamiento al de Merton; ¿se puede inferir que si las condiciones ilegales son más favorables que las legales para alcanzar el fin social, el individuo va a utilizar las ilícitas?
La asociación diferencial surge como parte de los trabajos del pensador estadounidense Edwin Sutherland quien lo expuso originalmente en su libro del 1934, Principles of Criminology (Wright, Millar, 2006). Tanto esta como ediciones posteriores convirtieron el libro en la publicación mas influyente del campo de la criminología, según la Eclopidia of Criminology (Wright, Millar, 2006).
Partiendo de esta teoría de la Asociación Diferencial quedan entonces descartadas las explicaciones positivistas del comportamiento criminal como un producto de patologías biológicas individuales o sociales (Virgolini 2004). Su trabajo liberalizó el estudio del comportamiento criminal de las cargas de paradigmas y mitos arraigados desde el comienzo del siglo XX
… significo romper con algunos de los mitos más arraigados en los estudios de su época, desplegados en el marco de las asunciones etiológicas, que se fundaban en una intima asociación entre la pobreza, las patologías sociales y personales y la delincuencia (Virgolini, 2004, Pag.47)
Esta rotura con esos paradísimos fue un “salto cualitativo en relación si se compara con la teorías” prevalecientes en la época y que definían al criminal en términos patológicos. Esta teoría de la asociación diferencial, contrario a la teorías de las escuelas positivistas, invirtió “la definición de la patología volcándola del criminal a la sociedad” (Pavarini, 2003 Pag. 121).
Paralelo con este desarrollo, Sutherland dividió si atención a un aspecto que al momento pasaba desapercibido por los estudiosos del crimen y que es medular para el tema que ocupa este escrito. Desde la década del 1920 Sutherland se enfocó en las acciones criminales de los poderosos y las corporaciones. Acciones que hasta el momento de la publicación de sus hallazgos en el libro White Collar Crimes de 1949 nadie consideraba como comportamiento criminal (Wright, Millar, 2006).
El trabajo sobre el crimen de Cuello Blanco de Sutherland comenzó con la recopilación y estudio de sobre 90 casos y decisiones judiciales y administrativas en contra de setenta de las compañías mas importantes de los Estados Unidos de América. Este análisis lo llevo a concluir que las corporaciones comenten delitos en la misma proporción que los llamados criminales comunes. Por tanto concluyó que el binomio pobreza/delincuencia que imperaba como máxima teórica al momento de sus estudios, era uno cuestionable. Si bien la pobreza puede producir criminalidad, no es menos cierto que no es la razón exclusiva para este comportamiento, ya que era obvio que no solo los pobres cometen acciones criminales. (Virgolini 2004).
No obstante, como los estudios de Sutherland estaban basados en los reportes que los medios de comunicación de la época, se pudiera afirmar que su construcción del terminó “Crimen de Cuello Blanco” tuvo como base la imagen que esos medios de comunicación proyectaron de esos comportamiento. ¿Cómo es el proceso mediante el cual se construye esta imagen y que importancia tiene el mismo?; se discutirá mas adelante.
Otras de las escuelas de pensamiento sociológico que surgió durante el siglo XX se basaron en lo que se conoce como el “interaccionismo simbólico”. A grosso modo se puede decir que el interaccionismo simbólico expone que la realidad social es el resultado de la interacción de los individuos, a los que la sociedad misma le va confiriendo significados o definiciones que mas tarde se concretizan extendiéndose y reproduciéndose gracias al lenguaje. Es decir, si a un individuo el colectivo lo cataloga de una manera, este eventualmente aceptara esta etiqueta y hará de la misma su identidad, desarrollando un comportamiento compatible con esa definición. (Baratta 2004).
Uno de los principales pensadores que se adhieren a esta escuela de pensamiento es el también estadounidense Howard Becker. Partiendo de su interés en el interaccionismo simbólico, Becker desarrolla su mayor aportación a la sociología de las desviación, la teoría del etiquetamiento (Sociology graduate students at the University of Colorado, S.F.). La teoría del etiquetamiento de Becker, expone que los llamados delitos, o las acciones que se definen como tal, no son definidos por su naturaleza. Estas acciones son catalogadas como desviadas al aplicarles las normas impuestas como parte de la relación de poder de diversos grupos sociales (Villa 2006; Baratta 2004). Con esta teoría del etiquetamiento, el interés del estudio del comportamiento desviado no se enfocará en el individuo, sino en la sociedad, cambiando no solo las premisas, sino también las interrogantes de los criminólogos y sociólogos de la desviación.
¿Quién es el desviado?; deja de ser importante dando paso a otras interrogantes como: ¿[Q]uién es definido como desviado?, ¿qué efectos acarrea esta definición para el individuo?, ¿en que condiciones este individuo puede llegar a ser objeto de una definición, y, en fin ¿Quién define al desviado? (Baratta 2004 Pag. 87).
En este sentido, se puede percibir como el estudio del comportamiento desviado desde la perspectiva interaccionista, se va a enfocar mas en el análisis de cómo funcionan los mecanismos sociales de control como la policía, los jueces, y las cárceles, entre otros. (Baratta 2004).
Otro aspecto interesante de la teoría de Becker es el efecto de la estigmatización o etiquetamiento sobre los individuos que desarrollan conductas desviadas. Conductas que si bien no necesariamente provocan daños a otros no dejan de ser ilegales o repudiadas socialmente (Baratta 2004; Villa 2006). Una muestra de estas conductas puede ser el uso de sustancias psicoativadoras. Las observaciones de Becker, por ejemplo, se concentraron en fumadores de canabis sativa, es decir marihuana, y mediante ellas Becker señaló cual es la consecuencia mayor de sancionar conductas como esta.
Analizando la típica carrera de los fumadores de mariguana en los Estados Unidos, Becker ha mostrado que la más importante consecuencia de la aplicación de sanciones consiste en un cambio decisivo de la identidad social del individuo; un cambio que tiene lugar en el momento en que se le introduce el estatus del individuo. (Baratta 2004 Pag. 88).
Por tanto, esta teoría entiende que una vez señalado el individuo como consecuencia de una primera acción desviada o delictiva, no le queda muchas más opción que no sea asumir esa etiqueta y seguir con un patrón de conducta desviada. A esa primera violación de la norma se le conoce como “desviación primaria” y las violaciones que se deriva de esta se le conoce como “desviaciones secundarias” (Baratta 2004).
Si se aplica esta teoría al llamado “crimen de cuello blanco”; ¿Se puede afirmar que aquellos que caen en este comportamiento desviado entran en ella estirando las reglas como parte del proceso natural de hacer negocio en el sistema capitalista –desviación primaria-? ¿Qué su imagen o etiqueta de persona exitosa producto de acciones desviadas, general una actitud o etiqueta de que estan por sobre las normas y que las mismas no le aplican, por lo que continúan delinquiendo –desviación secundaria-?
Por otro lado entre las visiones teóricas surgidas en torno al crimen durante el siglo XX se encuentra la llamada “criminología crítica” que entiende que la ‘ley” o la “norma” no son instrumentos de balance y justicia social, sino aparatos represivos que sirven para que los grupos de poder consigan imponer al restos sus intereses (Pavarini 2003).
La ley representa solo los intereses de quienes tienen el poder de producirla, sin ninguna consideración para quienes no tienen el este poder y para los intereses generales. El interés mayor de quienes tienen el poder es mantenerlo y de acrecentarlo también a través de la ley; la ley no sirve así solo a los intereses de quien manda sino que sirve también al interés superior de conservar el poder para quien lo posee. Y el poder se conserva y se defienden los intereses de quien lo posee definiendo como criminales o desviados aquellos comportamientos que entran en conflictos con estos intereses. (Pavarini 2003, Pag. 138)
Partiendo de estas escuelas de pensamientos, durante las últimas décadas del siglo XX y comienzo del siglo XXI, surgieron nuevas tendencias y formas de pensar que buscan ampliar las explicaciones en torno al comportamiento desviado y a la conducta criminal.
Como ejemplo de una de estas tendencias, durante las pasadas décadas algunos sociólogos estadounidenses y británicos se basaron en el interaccionismo simbólico y en la criminología crítica para desarrollar el concepto de “criminología cultural crítica” (Ferrel, Sander, 1995). Estos entienden que mediante el uso de los medios de comunicación masiva, los grupos que ostentan el poder en una sociedad, van forjando imágenes que luego construyen lo que la sociedad considerará como comportamiento criminal. De igual forma estos grupos construyen o dan forma a la imagen social de las formas o instituciones para el control de eso que ellos denominaron como criminal. De esta forma crean pánico y venden soluciones para las situaciones que el propio sistema definió como problemas. (Ferrel, Sander, 1995) En fin que la definición de una acción como criminal, no es otra cosa que un producto cultural mediante el cual se afirma el poder de un grupo social sobre el otro (Ferrel, Sander, 1995; Villa 2006).
Esta visión de la criminología cultural mediante la cual se explica cómo los medios de comunicación impactan la forma en que una sociedad ve el comportamiento criminal o desviado es cónsono con las teorías desarrolladas por los académicos de la comunicación social en torno a como los medios impactan la cultura. Según la analista radial y profesora de comunicaciones del Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana, Vivién Mattei (entrevista personal el 25 de enero de 2007), lo que se considera noticia en una sociedad es el resultado de lo que unas personas en posiciones de tomar decisiones en los medios de comunicación seleccionan como importante. Estas decisiones pueden responder a: una agenda política, a una agenda económica e incluso a incapacidades y deficiencias educativas, morales o éticas de esos individuos que toman la decisión de que se publica en el espacio limitado de los medios.
La académica explicó que en el estudio de las comunicaciones se trabajan cuatro teorías básicas para explicar el impacto que tienen los medios en la sociedad. Estas teorías o visiones se entrelazan entre si y no son necesariamente excluyentes la una de las otras. Primero está la teoría del marco de referencia que explica que el medio enmarca los temas en unos conceptos simples, entendibles y que estén dentro de los marcos de referencias sociales y culturales. La segunda se conoce como la teoría de la agenda y la misma plantea que los medios de comunicación empujan los temas que cónsonos con sus intereses empresariales o sociales. Además los académicos, detallan la teoría de la dependencia, mediante la cual se explica que cuando las personas no tienen referencias sobre el asunto en la programación; van a tomar como cierto el mensaje y hacer suya la explicación que brinda el medio. Por último detallan la teoría del cultivo que dice que los medios cultivan un tema hasta hacerlos importante.
La profesora Mattei explicó que la influencia que los medios ejercen en la construcción social de conceptos como el crimen de cuello blanco no es solo mediante los programas de noticias. Los estudios demuestran que estos modelos sociales son mas influenciados por la publicidad y el entretenimiento que por los medios noticiosos. El proceso para decidir lo que se incluye en esos programas de entretenimiento y en la publicidad es el mismo y esta influenciado en mayor o menor grado por los mismos parámetros detallados antes para la selección de noticias. La profesora Mattei estipuló así que en el caso de la percepción de lo criminal en las sociedades modernas, la misma probablemente depende más de los programas de entretenimientos, el cine, los juegos de video que de las mismas noticias.
En síntesis la profesora Mattei concurrió con el principio de la criminología cultural en torno a que en la sociedad contemporánea, la imagen y la definición del crimen, de lo criminal y del sujeto criminal están por lo menos influenciados en gran medida por los medios de comunicación social y por la agenda que ellos establecen.
Resumiendo en términos teóricos, durante el principio del siglo XX la sociología se aleja de las explicaciones patológicas del crimen, lo criminal y del sujeto criminal para buscar en la sociedad misma las razones por casuales los individuos se apartan de las normas. Este desarrollo lleva al entendimiento de que los poderosos y los adinerados también tienen la capacidad de delinquir pero que son ellos los que tienen la competencia para definir eso que la sociedad conocerá como delito.
Pero, si partiendo de la criminología crítica se entiende que lo que llamamos crimen o desviación, es la violación de las normas y leyes impuestas y definida por los sectores de poder; entonces: ¿Cómo explica esta visión que los individuos que en las sociedades contemporáneas tienen el poder de definir el comportamiento, puntualicen algunas de sus propias acciones como comportamiento criminal, es decir “crimen de cuello blanco? ¿Cómo es que los poderosos tienen interés en definir como ilegal acciones, que como dice Vegolini (2004, Pag 102), son “consecuencias inevitables de las actividades inherentes al capitalismo”?
Lo que de primera intención puede sonar como una contradicción, realmente no lo es a juicio del italiano Alessandro Barrata , quien en su libro Criminología Critica y Critica del Derecho Penal (2004) invita a mirar más allá de las definiciones producto de lo que él llama la “criminología liberal”, algunas de las cuales fueron anteriormente detalladas; para llevar el análisis a “un nivel más elevado, con el propósito de comprender la función histórica y actual del sistema penal para la conservación y reproducción de las relaciones de desigualdad” (Baratta 2004, Pag. 210). Relaciones de desigualdad que según Joel Villa (2006) no son otra cosa que relaciones de imposición del poder de un grupo sobre otro. Relaciones de poder que tienen que legitimizarse como forma valida de orden social (Villa 2006). Incluso, Julio E. S. Vergolini (2004) apunta en su tesis doctoral publicada bajo el título Crímenes Excelentes: Delitos de cuello Blanco, crimen organizado y corrupción, que las prohibiciones en una sociedad se imponen “en función de los intereses y de los valores sociales” (Vergolini 2004, Pag. 177)
Si se parte de lo expuesto por Barrata (2004), Villa (2006) y por Vergolini (2004) entonces se debe inferir que la definición de unas formas de hacer negocio como delictivas versus otras como legales sirve el propósito de mantener la legitimidad del sistema de poder vigente en las sociedades capitalistas contemporánea. Es decir estas definiciones son una forma de “producción y reproducción ideológica de la propia desviación social [que] no significan una contradicción respecto a eso que llaman como orden social, sino una parte del orden social mismo.” (Villa 2006, Pag. 274)
Para analizar la forma en que esos sectores más poderosos de una sociedad producen y reproducen la imagen social que a ellos les interesan sirva como definición de lo que es un “corrupto”, de lo que es el “crimen de cuello blanco” y la imagen de los mecanismos para su control, se puede utilizar la perspectiva de la llamada “criminología cultural”. Como se explicó anteriormente, esta tendencia de pensamiento parte de la premisa de que la imagen de lo que es un desviado, en este caso uno de “cuello blanco”, en la sociedad actual es una construcción cultural de los medios de comunicación en función de las clases dominantes (Ferrel, Sander, 1995).
De este punto de partida se puede explorar como en Puerto Rico se definen a los poderosos que delinquen y si su repudio corresponde una forma de hacer justicia o a un modo de limpiar la cara del sistema. Igualmente se puede mirar la forma en que durante los pasados años se persiguieron estos individuos y el resultado en termino de la imagen que los puertorriqueños tienen del “criminal de cuello blanco”.
Como ejemplo del proceso de un individuo con cierto grado de poder político que delinquió se puede estudiar el proceso enfrentado por Juan Manuel Cruzado, quien fuera alcalde del municipio de Vega Alta. (ver anejos)
En noviembre de 2000 el señor Juan Manuel Cruzado Laureano fue electo alcalde del municipio de Vega Alta, Puerto Rico. Casi inmediatamente de haber ocupado su oficina, el señor Cruzado comenzó un esquema de extorsión y lavado de dinero, reclamando contratos municipales y redirigiendo fondos proyectados para el gobierno para su uso personal. Cruzado lavaba el dinero que extorsionaba a través de su propia cuenta bancaria. También utilizaba las cuentas de la práctica dental de su esposa. El Negociado Federal de Investigaciones comenzó a investigar la conducta de Cruzado en 2001, y una acusación inicial fue emitida en octubre de ese año. Durante el curso de la investigación y después de la acusación inicial, Cruzado agravó sus problemas legales por intento de manipulación de tres testigos potenciales contra él.
La investigación a nivel estatal se inició el 16 de noviembre de 2001, fecha en que el Sr. Jorge Colberg, del Partido Popular Democrático le envió una carta en la que le solicitó que investigara la conducta del señor Cruzado en relación con los fondos del Comité Municipal del Partido Popular Democrático en Vega Alta.
La evidencia recopilada por la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia estableció que el entonces alcalde de Vega Alta, Cruzado Laureano, le solicitó al suplidor del Municipio, José Hernández, dueño de la empresa Modern Technology, que ordenara unas sillas, mesas y butacas para amueblar en Centro de Convenciones de Vega Alta.
La Secretaria de Justicia explicó que Cruzado Laureano intervino indebidamente en el proceso de subasta que posteriormente se celebró para la adquisición de ese mobiliario, con el único propósito de que se le adjudicara la subasta a dicho suplidor y legitimar así el proceso de compra.
Dicha actuación es una violación inequívoca de las leyes, reglamentos y normas aplicables a estas transacciones y está prohibida por el Artículo 202-A del Código Penal.
Agregó que la evidencia también estableció que mientras se desempeñaba como alcalde de Vega Alta, el señor Cruzado Laureano le solicitó a dicho suplidor Hernández un pago de $ 10,000.00 por favorecerlo con una subasta. Posteriormente en tres ocasiones Cruzado Laureano le solicitó y recibió para sí del suplidor un total de $ 18,000.00 a cambio de favorecerlo en el proceso de unas subastas y por realizar un acto regular de su cargo, constituyendo esta conducta el acto antijurídico de soborno agravado, conforme a lo dispuesto en los Artículos 210 del Código Penal y de soborno, Artículo 209 del mismo cuerpo legal, expresó la Secretaria de Justicia. Igualmente, con sus actuaciones Cruzado Laureano infringiólo dispuesto en el Artículo 3.2 (c) de la Ley de Etica Gubernamental.
Si se sigue la visión de la criminología cultural para explicar el constructo crimen de “cuello blanco”, se debe también estudiar la forma en que se persigue el mismo. La criminología cultural apunta a que con la definición de un comportamiento como desviado viene la construcción de un pánico social que exige se persiga la acción. Lo cual lleva a las búsquedas de soluciones fáciles pero socialmente dramáticas (Ferrel, Sander, 1995).
En el caso de corrupción gubernamental en Puerto Rico, la respuesta fue la creación de la oficina del Fiscal Especial independiente, oficina que según la ley que la crea busca restaurar la confianza del pueblo en el aparato gubernamental. Dentro de sus funciones se detalla que contará con agentes investigadores quienes darán seguimiento a las querellas contra funcionarios y ex-funcionarios públicos. Además someterá casos en representación del gobierno. Los requisitos para poder ejercer la función de Fiscal Especial independiente son: ser abogado admitido a la práctica de la profesión, tener 6 años de experiencia en la práctica de la abogacía, ser ciudadano de EE.UU, residente de Puerto Rico. Además deberá gozar de un reconocido prestigio, tener un alto grado de integridad, reputación moral y reputación profesional. Una vez nombrado este funcionario tiene la facultad y autoridad para contratar, investigar requerir documentación a través del tribunal, proveer protección a testigos, requerir colaboración interagencial, así como para inspeccionar y obtener documentación fiscal. Esta estructura le cuesta al pueblo de Puerto Rico un millón y medio de dólares al año.
Como se puede ver la creación de esta oficina terminó representando una gran inversión de dinero y recursos que al fin y al cabo no logró reducir el comportamiento catalogado como corrupto. Incluso sería buena idea estudiar si la misma logró más convicciones que las alcanzables por los procesos jurídicos regulares.
En términos de conducta desviada por parte de una institución privada en Puerto Rico, que también cae en lo que se define como crimen de cuello blanco, se puede apuntar al caso en que el Banco Popular de Puerto Rico enfrentó cargos criminales por lavado de dinero y como llegó a unos acuerdos, sellados como confidenciales, donde solo pagó unas multas y nadie cumplió carcel por las violaciones.
Según la prensa de Puerto Rico, especialmente el periódico el Nuevo Día, el 16 de enero de 2003 el Banco Popular de Puerto Rico llegó a un “Acuerdo de Encauzamiento Diferido” con el Departamento de Justicia Federal que involucro la confiscación de $21.6 millones. Según la investigación clientes comerciales de dicha institución lavaron $33.8 millones. Los hechos que se relacionan con este acuerdo se remontan desde 1995 hasta el 1998 cuando Roberto Ferrario Pozzi depositaba dinero mayormente en efectivo y a través de transferencias electrónicas la cual justificaba con sus negocios los cuales eran un garaje de gasolina, un negocio de envíos y teléfonos, y de un negocio de expendio de licores conocido popularmente como un “pub”.
Tanto el Dpto. de Hacienda como el IRS en su reglamentación estipulan que todo depósito o compra de $10,000 o más en efectivo deben ser reportados. Algunos de los depósitos del Sr. Ferrario fueron de $9,999 los cuales levantaron dudas. El Sr. Ferrario deposito unos $32 millones durante ese tiempo. El otro grupo de transacciones cuestionables involucra al Sr. Jairo De Jesús Vallejo, el cual hizo múltiples depósitos el mismo día. Este fue acusado de lavar $ 1.8 millones. El Sr. De Jesús creó un negocio de importación de cervezas y una distribuidora de equipo hidráulico, los cuales supuestamente generaban $120,000 al mes. Estas irregularidades salen a la luz pública luego de que ambas personas fueran investigadas y procesadas por la Fiscalía Federal.
Tras los acuerdos establecidos por el Banco Popular y la Fiscalía Federal fue que se impuso el pago de los $21.6 millones y la aplicación de la ley de Mordaza durante un año sobre los hechos incluidos en el caso. A pesar de esto el presidente de la Corporación del Banco Popular, Richard Carrión manifestó que este hecho era relacionado a un error humano y no a la intención de cometer el delito de lavado de dinero. También expresó su descontento con la confiscación del dinero la cual la catalogó como excesiva. Posteriormente la gobernadora Sila M. Calderón, quien mantiene acciones en dicha corporación financiera, se expresó en apoyo al Banco Popular expresando que el gobierno gozaba de la confianza de este banco con respecto a los negocios con el gobierno. Además puntualizo que “No solo el Banco Popular es la institución mas sólida y mas importante de nuestra economía, sino que su presidente Richard Carrión es una de las personas mas respetadas por todo el pueblo puertorriqueño, y distinguida”. En adición a esto el Alcalde de Caguas William Miranda Marín hizo unas expresiones de apoyo al Banco Popular. Esto demuestra el apoyo y solidaridad por parte de personas que se encuentran en la alta escala social para con los individuos o instituciones de ese mismo nivel socio económicos que estén involucradas o relacionadas a un delito económico.
A causa de este suceso varios legisladores solicitaron una investigación de las transacciones realizadas por el Banco Popular y aunque en el Senado se aprobaron tres medidas para la investigación, se mantuvo en silencio y nunca se produjeron resultados de dicha investigación. Este caso representa lo que expone Virgolini (2004), que el crimen de cuello blanco además de ser un delito de índole económico, guarda una estrecha relación con la política y que el resultado del procesamiento de los involucrados en el mismo dependerá de las influencias que pueda tener o generar durante el proceso. Esto también puede ser influenciado por la interacción que exista entre estos individuos y los empleados del Sistema de Justicia Criminal quienes también perteneces a la misma escala social
Mirando los dos ejemplos anteriores, de acuerdo al marco conceptual de la criminología cultural, se puede analizar si al usar los medios de comunicación como aparato constructor del sujeto criminal, los poderes de la sociedad crean la imagen de Juan Manuel Cruzado como la de un individuo “corrupto”, insensible y desalmado; que viste ropa de diseñador y que uso sus puesto, sus influencia y la confianza que la sociedad le tenía, para apropiarse de fondos públicos. O si por otra parte, ¿los medios de comunicación construyen la imagen de Cruzado como uno “chivo expiatorio” que con su sacrificio purifican la imagen no solo de sus organizaciones, sino de todo un sistema que su objetivo principal es la ganaría económica a cualquier costo?
De igual forma se puede mirar el caso del Banco Popular, como un ejemplo de cómo el sistema también persigue a los poderosos o se pude ver como los poderosos se las arreglan para que cuando son señalados en actividades ilegalizadas proyectar la imagen de que estas acciones no son “una consecuencia inevitable del capitalismo” (Pavarini 2004, Pag 102) sino una deficiencia administrativa para la cual el sistema tiene mecanismos correctores. Más aún ,al mirar ambos casos se puede notar que la construcción mediática de cómo manejar el llamado “crimen de cuello blanco” es una que establece la incapacidad de las instituciones locales para resolver sus problemas y la necesidad de ceder el espacio a poderes externos como las agencias federales.
Este trabajo no pretende contestar estas dudas. Al contrario, la intención del mismo es traer estas perspectivas a la discusión académicas para que partiendo del trabajos y el pensamiento del siglo pasado y desde las nuevas tendencias criminológicas, esta generación desarrolle su propia visión y definición del comportamiento desviado, incluyendo el Crimen De Cuello Blanco, si es que el constructo todavía es necesario.
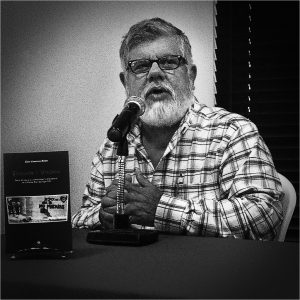

2012-12-10 at 10:01
Me fascina la exposición de la problemática..
Me gustaMe gusta